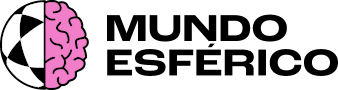ALEJANDRO VÁZQUEZ CORRAL
Uruguay, cuna del nacimiento de la Copa del Mundo, es uno de los grandes países receptores de la emigración española y sobre todo gallega de finales del siglo XIX y principios del XX. Con la llegada a un territorio en el que había mucho por hacer, los gallegos comenzaron transformando lo ajeno en su hogar. Su contribución, además de importante para la economía de la nación, también se dejó notar en su fútbol –y lo sigue haciendo a día de hoy–.
La selección de Uruguay es una de las más laureadas del mundo. Además de haberse alzado en 15 ocasiones como campeón de la Copa América, el conjunto charrúa atesora cuatro títulos a nivel mundial. La celeste se coronó en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como mejor selección de fútbol antes de la creación de la Copa del Mundo. La competición oficial de la FIFA, cuya primera edición tendría lugar en Uruguay en 1930, también sería conquistada por los anfitriones, dando lugar así a una de las épocas doradas del fútbol uruguayo. La cuarta y última vez en la que Uruguay se alzaría como campeona del mundo sería en 1950, tras consumar el Maracanazo y arrebatar el título a Brasil en su territorio. La influencia y los orígenes de Galicia eran innegables en varios de los futbolistas de la época.
Años 20 y 30. Un manco, un caballero, un empatador olímpico y un gallego

Esa generación de jugadores fue una de las mejores que vistió la celeste en toda su historia. Junto al ‘Mariscal’ Nasazzi, Petrone, Scarone o la ‘Perla’’Andrade, Uruguay conquistó el mundo con una plantilla con destacado acento gallego. Entre los jugadores del conjunto emergían las figuras de Álvaro Gestido Pose ‘El caballero del deporte’, Lorenzo Fernández ‘El gallego’, José Pedro Cea —curiosamente apodado ‘El vasco’, además de ‘El empatador olímpico’ por el oportunismo de sus goles— y Héctor Castro, conocido como ‘El divino manco’.
Lorenzo Fernández y Pedro Cea nacieron en Redondela en el año 1900 y emigrarían posteriormente al país trasatlántico junto a sus familias —aunque algunas fuentes sitúan el nacimiento de este último ya en Uruguay—. Por su parte, Castro y Pose contaban con ascendencia y familiares directos originarios de Galicia. Cea fue el primero de los cuatro gallegos en convertirse en internacional con Uruguay. Junto a Nasazzi se erigiría campeón mundial en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Para la revalidación del título en Ámsterdam se unirían los tres restantes.
En esa época se comenzó a gestar la leyenda de Héctor Castro, ‘El divino manco’ cuya discapacidad —había perdido parte de su brazo derecho a los 13 años mientras trabajaba con una sierra eléctrica—, lejos de un hándicap, se convirtió en una seña de identidad. Hijo de gallegos, Castro triunfó con el Nacional de Montevideo a orillas del Río de la Plata y tuvo un papel clave en la primera Copa del Mundo de la historia. El país sudamericano sería el primer organizador de la competición por delante de las candidaturas europeas debido a sus recientes éxitos futbolísticos internacionales y a la coincidencia con el centésimo aniversario de la Jura de la Constitución uruguaya.
Corto de brazo, pero no de coraje, Héctor Castro fue el primer jugador uruguayo en marcar para su selección en un Mundial. Fue el único goleador del encuentro inaugural del Estadio Centenario, que se saldó con la victoria por la mínima de los charrúas ante Perú. La historia quiso que también fuera el encargado de marcar el último tanto de esa edición del torneo, en la polémica final que enfrentó a Uruguay con sus vecinos de Argentina.
En ese partido también tuvo protagonismo Pedro Cea, que haciendo honor a su sobrenombre de ‘empatador’, igualó el encuentro en la segunda mitad, cuando los argentinos se imponían 1 a 2 en el marcador. Al gol de Cea lo sucedieron los tantos de Iriarte y Castro para culminar la remontada. Así, ‘el gallego’ Lorenzo Fernández y ‘el vasco’ Pedro Cea se convertían en los primeros futbolistas nacidos en España que se coronaban como campeones del mundo.
Maracanazo. El ‘Negro Jefe’ Varela
Uruguay, su pueblo, su fútbol y su selección continuaron con la influencia gallega clavada en sus adentros. El cuadro celeste no volvería a competir en una Copa del Mundo hasta 1950. A modo de protesta por la ausencia de las principales selecciones europeas en la edición de 1930, Uruguay decidiría no defender su título ni en Italia 1934 ni tampoco en Francia 1938. La II Guerra Mundial retrasaría la celebración de una nueva edición del torneo hasta 1950, que tendría sede en Brasil.
He aquí el escenario del archiconocido hito del Maracanazo. La canarinha, selección anfitriona y a priori más poderosa de la competición, parecía tener más de medio título en el bolsillo antes incluso de disputarse la final del Mundial. En casa y en plena celebración del Carnaval, cerca de 200.000 personas se dieron cita en el Estadio de Maracaná para asistir a la presumible fiesta carioca. Nadie podía imaginarse entonces que Uruguay, contrincante en la final, estaba a punto de hacer historia. Obdulio Jacinto Muíños Varela, hombre cuyos apellidos ponen al descubierto sus orígenes, teimó en silenciar a un país.
El capitán, alma y número cinco de la selección uruguaya de fútbol “no fue ni de cerca el mejor jugador de la historia de este país, pero sí el más importante y representativo de todos”. A Obdulio le gustaba que le conocieran por el apellido de su madre, Juana Varela, quien se encargó de cuidarlo luego de que su padre, gallego de nacimiento, abandonara a su suerte a su familia. Cosas del destino, en casa le llamaban Jacinto y en el mundo esférico era conocido como el ‘Negro jefe’.
Los representantes de su propio país pidieron al cuadro charrúa que intentara al menos no recibir “más de cuatro goles” minutos antes de la final en Maracaná, ya que el mero hecho de estar allí «era un logro». Varela los expulsó del vestuario y concienció a los suyos: “El partido se gana con los huevos en la punta de los botines”, les dijo. “No miren hacia arriba —en referencia a las gradas—”, apostilló.
El encuentro llegó al descanso con un meritorio empate a cero que servía momentáneamente a los locales para alzarse con el trofeo —el campeón se definía por los puntos cosechados en una ronda final con varios equipos y no por eliminación directa—, pero la grada del estadio rugía exigiendo a los brasileños que avasallaran a sus contrincantes. A los dos minutos de la reanudación llegó el primer tanto del encuentro, obra de Brasil, seguido del estallido de júbilo de todo el Maracaná. Sin saberlo, llegó también su propia condena.
El cinco de la celeste, Obdulio, Varela, Jacinto, el ‘Negro jefe’, extrajo el balón de las redes de su portería con mucha lentitud. Paseniñamente se encaminó hasta el centro del campo, donde esperaba el árbitro para proseguir con el encuentro. Sin embargo, Varela no soltó el esférico y comenzó a dialogar con el juez, exigiéndole que anulara el gol, que no había sido válido. George Reader, el trencilla del encuentro, no entendía nada. Pero literalmente. El colegiado inglés precisó la intervención de un traductor para comprender con exactitud las protestas infundadas del capitán uruguayo.
Así pasaron los minutos en el Maracaná, de la euforia por el gol local a la confusión por lo que sucedía en el terreno de juego. Varela logró lo que pretendía, relajando el estado de éxtasis de los rivales y enfriando el ritmo de juego. Uruguay conseguiría empatar el marcador veinte minutos después por medio de Schiaffino, dejando helado a todo un país. Ghiggia, a pase de su capitán, culminaría la remontada a poco más de diez minutos para el final. Uruguay había logrado una de las mayores hazañas de la historia del deporte. Su jefe, un ‘negro’ con sangre gallega que nació y murió pobre, fue más grande que el Maracaná.
Selecciones. Galicia y Uruguay
La relación entre estos dos puntos geográficos tan alejados es tan estrecha que aún perdura un gran hilo entre una y otra orilla del Atlántico. Muchos nombres y apellidos gallegos continuaron abanderando la celeste de Uruguay por todo el mundo. A su vez, una gran cantidad de charrúas llegaron a las costas gallegas para dejar su sello: Cannobio, Aparicio, Dagoberto Moll, Pandiani, Munúa, Martín Lasarte…
Por su parte, la Selección Galega de fútbol, un combinado de jugadores nacidos na terra, se reunió de nuevo en el 29 de diciembre de 2005 tras más de 70 años de ausencia —se habían comenzado a disputar partidos entre las regiones españolas durante los años 20 y principios de los 30 del siglo anterior—. El partido de reestreno de la Irmandiña, celebrado en el Estadio Multiusos de San Lázaro, enfrentó al combinado gallego con la selección uruguaya. El resultado, de 3 a 2 a favor de los locales, fue lo de menos, pues tanto en el terreno de juego como en las gradas del coliseo compostelano se había vivido un reencuentro entre culturas hermanadas desde tiempo atrás.
Otro gesto que demuestra el estrecho vínculo entre una nación y la otra fue el derbi gallego disputado en Montevideo en 2016. Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo se desplazaron hasta Uruguay en julio de ese año para disputar varios partidos de pretemporada. El motivo estaba más que claro: celebrar los éxitos derivados del éxodo gallego a tierras orientales, que a pesar de estar motivado por la necesidad, trajo a Uruguay prosperidad en ámbitos como el futbolístico.
La historia continúa. Centro Gallego de Montevideo
Resquicios de aquella época ahora lejana, en la que gallegos probaban suerte en el continente sudamericano, se aprecian en los estadios de fútbol más importantes del planeta a través de los apellidos de algunos jugadores. Varias generaciones después, litros de la sangre de futbolistas de la selección uruguaya siguen siendo gallegos. Lucas Torreira, Nico Lodeiro, Maxi Pereira, Gastón Pereiro… Parte del cuadro que mantiene en la actualidad el combinado celeste continúa con la misma esencia gallega que hace casi un siglo conquistó el mundo.
En la capital, bañada por el Río de la Plata, continúa a pleno rendimiento el Centro Gallego de Montevideo. La institución, que sobrepasa los 140 años de historia —es el centro gallego más antiguo—, está dedicado a la conservación de las raíces transatlánticas de los llegados a Uruguay en los siglos XIX y XX. Además de ofrecer actividades y celebraciones con las que ensalzar las tradiciones gallegas, como clases de gaita y baile tradicional, la organización mantiene un equipo de fútbol en la Liga Universitaria de Uruguay, la competición más importante del país a nivel amateur.
Entre los 126 equipos y varias divisiones que componen el intrincado cuadro liguero, el Centro Gallego de Montevideo se destaca como uno de los clubes más importantes. Leo Díaz, jugador del equipo desde hace 17 años, explica el leitmotiv del conjunto. «Muchos de nosotros tenemos abuelos o familiares gallegos. No es que sea un requisito indispensable para estar en la plantilla, pero de los 22 que jugamos para el Centro Gallego, justo la mitad tenemos abuelos o bisabuelos que nacieron en Galicia y otros lugares de España», apunta.
El equipo no solo funciona como lugar de reunión y de recreación para sus futbolistas. El Centro Gallego terminó campeón de su categoría en los años 2006, 2015 y 2016, además de alzarse campeón entre campeones en 2018. Leo ganó varios trofeos individuales con el club, como el de máximo artillero en 2016, con 23 goles, o en la última edición del Campeonato de Campeones con otros 5 tantos.
Díaz, ahora periodista deportivo en una de sus dos tierras, cuenta que se unió a la familia del Centro Gallego a los 17 años «junto a otros compañeros que continúan jugando en el club conmigo desde entonces». Lo más importante es eso, mantener las raíces. «Entrenamos acá, jugamos de locales acá, hacemos comidas en el club de Montevideo, todo en el mismo lugar”, afirma. El azul celeste de sus camisetas, de nuevo, es una de las señas de identidad del equipo.

Galicia llegó un día a Uruguay, quien la acogió con los brazos abiertos. Muchos años después, los herederos de miles de viajeros de una tierra agradecida recogen el testigo de sus antepasados. El fútbol, como la vida, versa sobre una historia. El esférico en Uruguay, de momento, rueda con la longevidad del carballo.